Manual Para Mujeres de la Limpieza de Lucia Berlin es una antología de 43 relatos basados en la vida de esta mujer, casada tres veces, alcohólica, que trabajó duramente en toda clase de oficios para mantener a sus cuatro hijos. Lucia Berlin es una de esas escritoras malditas, solo reconocida su valía después de su muerte. Con su inigualable toque de humor y melancolía, Berlin transforma la vida de la gente común en buenas historias.
El libro cuenta vidas desastradas en las que el desastre se acepta con normalidad; no tiene reparo en mostrar la miseria humana; la degradación, la vulgaridad, la fealdad, la suciedad aceptada ni la ternura o la emoción de los inadaptados. Las mujeres de sus relatos están desorientadas, pero al mismo tiempo son fuertes, inteligentes y, sobre todo extraordinariamente reales. Ríen, lloran, aman, beben: sobreviven. Sus personajes son gente maltratada por la vida y por sí mismos, pero también audaces, que van de frente, con una valentía admirable.
Además en el orden de los cuentos se intuye el paso del tiempo en la vida de la autora, lo que nos permite ver en ella el trayecto de la juventud a la vejez, lo que resulta muy interesante.
Una de las historias que puedes encontrar en este libro.
Carpe diem
Normalmente llevo bien envejecer. Hay cosas que me dan una punzada de nostalgia, como los patinadores. Qué libres parecen, deslizándose con sus largas piernas, el pelo suelto al viento. Otras cosas me dan pánico, como las puertas del metro. Una larga espera antes de que se abran, cuando el tren se para. No muy larga, pero más larga de la cuenta. No hay tiempo.
Y las lavanderías. Aunque para mí ya suponían un problema incluso cuando era joven. Una espera demasiado larga, incluso con las rápidas Speed Queens. La vida te pasa por delante de los ojos mientras estás ahí, hundiéndote sin remedio. Claro, si tuviera coche, podría ir a la ferretería o a la oficina de correos, y luego volver para meter la ropa en la secadora.
Las lavanderías automáticas donde no hay empleados son aún peores. Y además, siempre me da la impresión de ser la única persona que va ahí, por más que las otras lavadoras y secadoras siempre estén en marcha… Todo el mundo habrá ido a la ferretería.
He conocido a empleados de muchas lavanderías, esos Carontes que merodean dando cambio, o que nunca tienen cambio. Ahora es el turno de la gorda Ophelia, que pronuncia «de nada» como «de nata». Se le partió la dentadura masticando cecina reseca. Tiene unos pechos tan grandes que ha de pasar de lado encogida por las puertas, como si moviera una mesa de cocina. Cuando aparece por el pasillo con una fregona todo el mundo se aparta y aparta también los cestos de la ropa. Le encanta cambiar el canal de la televisión. Justo cuando nos hemos acomodado para ver un concurso, viene y pone una serie.
Una vez, por ser educada, le dije que a mí también me daban sofocos, y por eso desde entonces me asocia con… el Cambio. «¿Cómo sigues con el cambio?», me dice a gritos a modo de saludo. Y entonces es aún peor, quedarme allí sentada, meditando, envejeciendo. Mis hijos ya son mayores, así que en lugar de cinco lavadoras ahora solo uso una, pero una tarda lo mismo.
Me mudé la semana pasada, y debo de llevar doscientas mudanzas a cuestas. Metí todas las sábanas, las cortinas y las toallas en el carrito de la compra, a rebosar. En la lavandería había mucha gente; no quedaban lavadoras juntas libres, así que dividí mi ropa entre las tres que encontré y fui a pedirle cambio a Ophelia. Volví, metí las monedas y el jabón, y las puse en marcha. Solo que puse en marcha las lavadoras equivocadas. Las tres donde un hombre acababa de lavar la ropa.
Quedé acorralada contra las lavadoras. Ophelia y el hombre se cernieron sobre mí. Soy una mujer alta, ahora uso medias Big Mama, pero ellos eran dos moles. Ophelia sostenía un espray quitamanchas en la mano. El hombre llevaba unos vaqueros cortados, de los que asomaban unas piernazas cubiertas de vello pelirrojo. La tupida barba ni siquiera parecía pelo, sino un parachoques rojo acolchado. Llevaba una gorra de béisbol con el dibujo de un gorila. La gorra no era especialmente pequeña, pero solo alcanzaba a cubrir la parte más alta de aquella maraña de pelo, convirtiéndolo así en un hombre de más de dos metros de altura. Mientras se acercaba iba descargando un puño cerrado en la palma enrojecida de la otra mano.
—Maldita sea. ¡No me jodas!
Ophelia no me estaba amenazando: pretendía protegerme, dispuesta a interponerse entre el hombre y yo, o él y las máquinas. Siempre presume de que no hay nada en la lavandería que ella no sepa manejar.
—Señor, será mejor que se siente y se relaje. No hay manera de parar las lavadoras una vez se han puesto en marcha. Vea un poco la tele, tómese una Pepsi.
Introduje las monedas en las máquinas correctas y las puse en marcha. Entonces me acordé de que no me quedaba nada de dinero, no tenía detergente, y que aquellas monedas eran para las secadoras. Me eché a llorar.
—¿Y encima es ella la que llora? ¿Sabes que me acabas de fastidiar el sábado, pedazo de inútil? Por los clavos de Cristo.
Me ofrecí a meterle la ropa en la secadora, si quería ir a algún sitio mientras tanto.
—No quiero que te acerques a mi ropa. Más te vale quedarte lejos, ¿me explico?
No había ningún asiento libre, excepto a mi lado. Miramos fijamente las máquinas. Deseé que saliera a la calle, pero se quedó ahí sentado, a mi lado. Su enorme pierna derecha vibraba como el cabezal de una máquina de coser. Seis lucecitas rojas resplandecían delante de nosotros.
—Qué, ¿te dedicas a ir jodiendo al personal? —me preguntó.
—Mira, lo siento. Estaba cansada. Iba con prisa —se me escapó una risa nerviosa.
—Lo creas o no, yo sí que tengo prisa. Conduzco una grúa. Seis días a la semana. Doce horas al día. Y este es mi día libre. Mira por dónde.
—¿Y por qué tenías prisa? —lo dije con buena intención, pero pensó que quería ser sarcástica.
—Serás estúpida. Si fueras un tío, te daría una buena. Metería tu cabeza hueca en la secadora y la pondría a cocer.
—He dicho que lo siento.
—No me extraña que lo sientas. Eres patética. Nada más verte he sabido que eres una perdedora… No me lo puedo creer. Está llorando otra vez. Por los clavos de Cristo.
Ophelia se plantó delante de él.
—No se te ocurra molestarla más, ¿me oyes? —le dijo al tipo—. Sé que está pasando una mala racha.
¿Cómo lo sabía? Me quedé perpleja. Esta Sibila negra y colosal, esta Esfinge, lo sabe todo. Ah, debe de referirse al Cambio.
—Si quieres, te doblo la ropa —le ofrecí al hombre.
—A callar, muchacha —dijo Ophelia—. Vamos a ver, ¿acaso se acaba el mundo? ¿Alguien se acordará de esto dentro de sien años?
—Sien años —susurró él—. Sien años.
Y yo estaba pensando lo mismo. Cien años. Nuestras máquinas estaban centrifugando, con todas las lucecitas azules encendidas.
—Al menos tu ropa estará limpia. He gastado todo el jabón.
—Ya te compraré un poco de jabón, por el amor de Dios.
—Es demasiado tarde. Gracias, de todos modos.
—No me ha fastidiado el día. Me ha jodido toda la puta semana. Y sin jabón.
Ophelia volvió y se inclinó para hablarme de cerca.
—He vuelto a manchar un poco —susurró—. El médico dice que si no se me retira, habré de hacerme un Papanicolau. ¿Tú has manchado?
Negué en silencio.
—Ya te llegará. Los problemas de las mujeres no se acaban nunca. Una vida entera de problemas. Mírame a mí, hinchada. ¿Tú no te hinchaste?
—La cabeza se le hinchó —dijo el hombre—. Mira, me voy al coche a por una cerveza. Quiero que me prometas que no te acercarás a mis lavadoras. Las tuyas son la treinta y cuatro, la treinta y nueve y la cuarenta y tres. ¿Queda claro?
—Sí. Treinta y dos, cuarenta y cuarenta y dos —no le hizo ninguna gracia.
Las lavadoras estaban en el último centrifugado. Tendría que tender mi ropa a secar en la baranda. Cuando me pagaran, volvería con jabón.
—Jackie Onassis cambia las sábanas todos los santos días —dijo Ophelia—. Eso ya me parece enfermizo, qué quieres que te diga.
—Enfermizo —asentí.
Dejé que el hombre metiera su ropa en un cesto y fuera a las secadoras antes de sacar mi colada. Vi varias personas con cara de circunstancias, pero las ignoré. Llené el carrito con las sábanas y las toallas empapadas. Apenas podía empujarlo, y la ropa estaba tan mojada que no cabía. Me eché las cortinas fucsias al hombro. En la otra punta, el hombre hizo ademán de decir algo, pero al final desvió la mirada.
Tardé mucho en llegar a casa. Y más incluso en tenderlo todo, aunque por suerte encontré una cuerda. Empezaba a caer la niebla.
Me serví café y me senté en el porche trasero. Estaba contenta. Serena, sin prisas. La próxima vez que vaya en metro, ni siquiera pensaré en bajarme hasta que el tren se haya parado. Entonces, saldré, justo a tiempo.
Espero vuestros comentarios y opiniones.
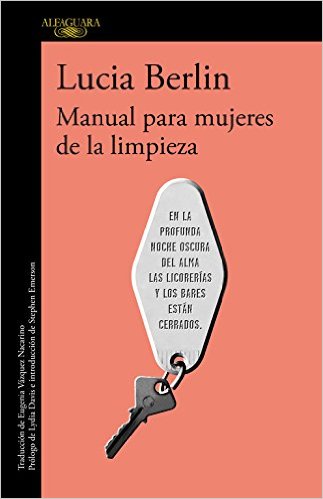
Deja una respuesta