Las Monedas de los 24 es la tercera entrega de las peripecias de Pedro de Alemán y Camacho, abogado de pobres de la ciudad de Jerez a mediados del siglo XVIII y protagonista de El abogado de pobres (Premio Novela de Abogados 2014) y Llamé al cielo y no me oyó.
En Las Monedas de los 24 Juan Pedro Cosano hace una maravillosa recreación de la vida cotidiana de la España del siglo XVIII y nos sumerge en la investigación de unos terribles crímenes, usando los avances médicos, los conocimientos y las leyes de la época.
La historia se desarrolla entre la Semana Santa de 1757 y 1758, cuando Pedro se ve obligado a aceptar la defensa de un rico artesano de Jerez, que ha sido acusado de violación por su bella y joven sirvienta. Y aunque consigue su absolución se da cuenta de que ha cometido un gran error.
Paralelamente, empiezan a producirse en la ciudad unos crímenes terribles: varias muchachas, relacionadas con las casas más nobles de Jerez, son asesinadas de una manera especialmente violenta y en cada escena del crimen se encuentra una moneda romana.
Un asesino en serie y una auténtica investigación forense en la que el protagonista arriesga más que su vida.
Así comienza esta novela:
I
ACOGIMIENTO A SAGRADO
Antonio Galera tenía como oficio el de dorador, y tenía taller abierto en la calle Monte Corto, en la collación de San Marcos. Collación por la que, además, ostentaba el cargo de caballero jurado en el concejo de la muy noble y muy leal ciudad de Jerez de la Frontera.
Las leyes del reino encargaban el gobierno de las ciudades a los regidores y a los jurados. Los primeros, desde los tiempos de su majestad don Enrique el Cuarto, eran en Jerez los caballeros veinticuatro, todos pertenecientes al estamento de la nobleza; los segundos, los caballeros jurados, tenían por misión en el cabildo la de ver y oír, y sólo les estaba dado intervenir en las sesiones capitulares cuando lo que se hacía y acordaba venía en daño y perjuicio de su majestad el rey, de las leyes de España o de las propias ordenanzas municipales. Antaño, los jurados eran cargos electivos y se votaban a razón de dos por parroquia, lo que hacía un total de dieciséis. Las necesidades del erario público hicieron, sin embargo, que las juradurías se convirtieran en objeto de compras y de ventas y perdiesen su carácter popular. Había en Jerez por estos años sesenta juradurías, todas perpetuas. Y una de ellas era la de Antonio Galera, el dorador, que la había heredado de su señor padre junto con unos cientos de escudos de deudas y un futuro oscurecido. Lo cual había hecho que el heredero dejase atrás antiguas prevenciones familiares y sociales y abriese el taller de dorado hacía ahora veintidós años, oficio que le había permitido liquidar las deudas heredadas, comprar una casa de dos plantas junto al taller y mantener depósitos con los banqueros que le garantizaban el futuro mucho más allá de su muerte. Mas si su oficio le había dado escudos y pesos y una vida tranquila, no le había propiciado la consideración de sus iguales, que seguían pensando, como otrora, que era indecente e iba contra la autoridad del cargo que un jurado ejerciera oficio menestral, vendiendo en sus tiendas sus mercancías en cuerpo, vareando sus paños y lienzos o comerciando de cualquier otra manera. Aunque fuera con oro. «Lo cual es muy murmurado por los vecinos de esta ciudad y de otras comarcanas », se decía.
Empero, en esa mañana de abril, martes después de la Resurrección, lo que menos preocupaba a Antonio Galera era la consideración de sus iguales. Lo que en verdad lo turbaba era lo que había acontecido en su taller el día anterior, en la noche ya y a punto de echar el cierre al negocio, cuando Evangelina González, la moza que trabajaba sirviendo en su casa y que de cuando en vez se encargaba también de la limpieza del taller y del cuidado de los buriles y de otras tareas menores, estuvo a solas con él en su estudio. Y lo que allí había acontecido y las consecuencias que de ello podían derivarse.
Y aquello fue como si una tormenta terrible se desatara sobre su vida, hasta esos instantes tan sosegada.
«¡Sangre de Cristo! ¡Qué calamidad! ¿En qué diantres estaría yo pensando?».
Exclamaciones y pregunta que resonaron como un eco funesto en el silencio de esa mañana agrisada.
Hasta la noche de ese infausto lunes de gloria, la vida del dorador Antonio Galera, a sus cuarenta y muchos años, era plácida, apacible. Tan pacífica que algunos decían que era aburrida. Tenía salud, un buen oficio, dos hijos que tenían su propio negocio (una pañería que les rentaba sus buenos escudos al año), otras dos hijas bien casadas y una tranquilidad de espíritu que le otorgaba ese gesto satisfecho que le era tan característico. Había enviudado siete años atrás, y la viudez había sido como una liberación. Y no porque su mujer le hubiera dado mala vida, no. Porque la verdad era que su difunta esposa había sido una mujer de buen ver, de buen carácter y buenas hechuras y de trato agradable. Pero que había enfermado de unas espantosas escrófulas que resultaron inmunes a los baños de hojas de nogal, a las pócimas de nueces y piñones y a las bizmas de uvas y raíz de regaliz que le habían recetado los físicos y que la habían ido minando poco a poco como una aterradora termita.
Caminaba como un fugitivo en esa mañana del martes día 19 de abril por el Postigo de la Poca Sangre, barruntando lo ocurrido y sus resultas. Y mascullando maldiciones que jamás se habían oído en los labios del dorador.
Se había levantado antes del alba, después de una noche breve y poblada de pesadillas que apenas si le habían dejado conciliar el sueño.
Y ella no estaba.
Y supuso lo que habría hecho.
Se había asomado a la ventana de la casa y había visto la calle oscura y desierta. Había respirado con alivio, pues se la había imaginado repleta de alguaciles y corchetes. Sin desayunar ni un mal café ni asearse, había abandonado su casa, consciente de que tenía que buscar refugio en alguna parte hasta que se le ocurriese cómo solucionar la horrible contrariedad en que se hallaba, y cuando giró a la derecha para tomar la Tornería en dirección a la plaza de los Plateros, vio cómo desde la puerta de Sevilla subía el coche de la ronda.
«¡Ya están aquí, voto a bríos! ¡Sí que ha sido rauda la denuncia!».
Aceleró el paso, casi corriendo, hasta llegar a la calle de don Alvar López y a la de San Cristóbal, también llamada de los Tundidores, para desde allí adentrarse, como si fuera un prófugo, y con toda probabilidad lo era, por el Postigo de la Poca Sangre, que también llamaban Agujero del Hospital, y alcanzar la calle Larga.
Se lamentó por su falta de previsión: hacía frío en esa alba abrileña y no había cogido ropa de abrigo: tan sólo la casaca mal abrochada y la camisa sucia de varios días anteriores. Vio que en la manga de la casaca brillaba una brizna de pan de oro y se desesperó al pensar en todo cuanto podía perder. Siguió andando, medio corriendo, sin rumbo fijo, con la cabeza hundida en los hombros, las manos heladas, la mente hecha un batiburrillo de pensamientos y malos augurios. La calle Larga comenzaba a tomar vida en esos instantes: carros cargados de verduras, los olores de las dulcerías de la calle Bizcocheros, los aromas blandos de las tahonas, la fragancia caliente del café de los palacios que la flanqueaban. Estuvo a punto de resbalar y caer cuando pisó un emplasto de cera, recuerdo de las recientes procesiones de Semana Santa, y lanzó un juramento.
¿Qué podía hacer? ¿Cómo deshacer el entuerto en que se había metido?
¡Dios bendito! ¡Santísima Virgen de la Merced!
Intentó tranquilizarse, acompasar la respiración, que se le había tornado convulsa, y sumido en ese desasosiego llegó hasta la plaza del Arenal. Allí contempló el patíbulo que había sido levantado semanas atrás para la ejecución de un reo y que los carpinteros del concejo aún no habían desmantelado, pues no se descartaban más ejecuciones. Sintió que el corazón se le alborotaba en unas palpitaciones que amenazaban con dejarlo sin aire. Y en ese instante vio cómo el coche de la ronda subía Lancería arriba.
Oyó los gritos del alguacil que le daba el alto, que lo conminaba a detenerse y entregarse, por vida del rey.
—¡Alto, alto a la justicia del reino! ¡Alto, pardiez!
Lejos de obedecer, echó a correr como alma que llevara el diablo. Tomó la calle de San Miguel, que conducía directamente al hermoso templo del Arcángel. Oyó los cascos de los caballos que iban en pos suya, los gritos de los alguaciles y de los corchetes, vio las caras de asombro de los viandantes con los que se cruzaba. La calle era estrecha y obligó al coche de la ronda a poner al trote a los rocines, pues de no hacerlo corría el riesgo de arrollar a más de uno de los peatones que pegaban sus cuerpos a las fachadas de las casas para evitar el atropello. Llegó a la iglesia con el hálito encogido, jadeante, mas vio que las puertas del templo estaban cerradas. Se agachó, puso ambas manos sobre las rodillas para recuperar el aliento, se giró luego y divisó el coche de la ronda a apenas unos pasos de él, deteniéndose. Y al alguacil y los corchetes apeándose y desenfundando sus bastones. Estuvo a punto de dejarse caer al suelo, asfixiado como estaba, y rendirse. Empero, sonaron en ese momento las campanas de la iglesia, anunciando los cuartos, y vio cómo las puertas de San Miguel se abrían para permitir la entrada de los feligreses a misa de ocho.
Cuando alguacil y corchetes estaban sólo a media docena de pasos de él, Antonio Galera se introdujo a la carrera en el templo, penumbroso y desierto.
—¡Me acojo a sagrado! —gritaba como un poseso—. ¡Me acojo a sagrado!
***
—Don Benito, ¿qué hacemos?
La voz del corchete dirigiéndose al alguacil sonó como un caramillo en el silencio de la plaza. Varias beatas que se dirigían a misa habían quedado en las puertas del templo, amedrentadas, sin saber qué hacer, alarmadas por los gritos que se oían desde dentro y por la presencia de la ronda a las puertas de la iglesia.
—¡Hijo de la gran puta! —exclamó el alguacil Benito Andrades, un individuo altísimo, de más de seis pies, sumamente delgado, blanco como el albayalde y con ojos saltones—. ¡Voto a bríos!
—¿Lo sacamos a rastras de la iglesia? —preguntó el corchete.
—¡Cállate, idiota! —repuso el ministro—. ¿Qué pretendes? ¿Profanar el templo, zascandil?
—Pues usted dirá —insistió el sayón, a quien se veía deseoso de continuar la caza.
—¡Cállate, te digo! ¡Y déjame pensar!
Benito Andrades se llevó una mano a la barbilla, contempló la plaza, los naranjos, la gente que comenzaba a arracimarse en la esquina de la calle de las Novias y en la de las Berrocalas, las puertas abiertas del templo, la oscuridad de su interior.
—Tú, Benigno, y tú, Emilio —ordenó, dirigiéndose a dos de los corchetes—, cada uno a una de las puertas. Y que no entre ni salga nadie, pardiez.
—¿Y qué hacemos si alguien quiere entrar a misa de ocho? —preguntó, imprudente, el llamado Benigno.
—¡Que no entre ni salga nadie, he dicho, coño, Benigno! ¿O es que no te enteras?
—A sus órdenes, don Benito.
—Y tú, Juan —se dirigió al tercero de los corchetes—, te vas ahora mismo corriendo a casa de don Manuel Cueva Córdoba, el alguacil mayor, que vive ahí al lado, en la Lancería. Y le das parte.
—¿Y si duerme?
—¡Pues que se levante, coño, que esto que está pasando aquí me sobrepasa, vive Dios! Que sé que a quien hemos estado persiguiendo es un jurado y no un cualquiera. ¡Y mira que acogerse a sagrado, el muy hijo de puta!
***
Espero vuestros comentarios y opiniones.
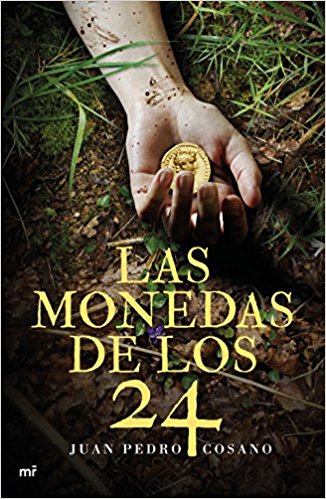
Deja una respuesta