Escrito en el Agua sale publicada hoy 23 de mayo y es la segunda novela de Paula Hawkins autora de La Chica del Tren, con la que se ha hecho mundialmente famosa.
En Escrito en el Agua nos vamos a encontrar capítulos cortos en los que el lector irá descubriendo las distintas verdades de los personajes que forman parte de esta historia, ya que cada capítulo es el punto de vista de cada unos de los personajes, y todas ellas harán que el lector vaya creando su propia verdad sobre la historia de La poza de las Ahogadas y todo lo que la rodea. Un lugar aparentemente idílico, pero en el que han muerto muchas mujeres ahogadas de forma poco clara ¿suicidios?¿asesinatos? Lo que está claro es que todo lo que rodea a esas mujeres y a ese lugar en concreto, está lleno de interrogantes.
Escrito en el Agua nos cuenta como Nel Abbot quiso desentrañar los misterios de la Poza de las Ahogadas y ahora es una más de las mujeres muertas en dicha poza. Días antes de morir, estuvo llamando a su hermana, pero Jules no cogió el teléfono, ignoró sus súplicas de ayuda. Ahora Nel está muerta. Dicen que saltó al río. Y Jules se ve arrastrada al pequeño pueblo de los veranos de su infancia, un lugar del que creía haber escapado, para cuidar de la adolescente que su hermana deja atrás. Pero Jules tiene miedo. Mucho miedo. Miedo al agua, miedo de sus recuerdos enterrados largo tiempo atrás, y miedo, sobre todo, de su certeza de que Nel nunca habría saltado…
La novela no tiene el mejor comienzo para atrapar al lector desde un principio, hay que llevar una cuantas páginas para ir enlazando las distintas historias y coger el hilo de la narración, pero luego resulta una lectura llena de misterio, muy recomendada para esta época de verano que comenzamos.
Fragmento de la novela:
[…]La oscuridad me impedía ver la escalera, pero podía oír el agua y oler la tierra que quedaba a la sombra de la casa y debajo de los árboles, de los lugares a los que no llegaba la luz del sol, así como el hedor acre de las hojas pudriéndose, unos olores que me transportaban a otra época.
Al abrir la puerta casi esperaba oír la voz de mamá llamándome desde la cocina. Sin siquiera pensarlo, he sabido que tenía que terminar de abrirla con la cadera porque rozaba con el suelo y se atascaba. He entrado en el vestíbulo y he cerrado tras de mí al tiempo que mis ojos trataban de acostumbrarse a la oscuridad y tiritaba a causa del repentino frío.
En la cocina había una mesa de roble bajo la ventana. ¿Era la misma? Lo parecía, pero no podía ser, el lugar ha cambiado de manos muchas veces desde entonces. Podría haberlo averiguado si me hubiera metido debajo y hubiera buscado las marcas que tú y yo dejamos ahí, pero la sola idea ha hecho que se me acelerara el pulso.
Recuerdo el modo en que los rayos del sol la iluminaban por las mañanas, y que tú te sentabas en el lado izquierdo, de cara a la cocina Aga, desde donde podías ver el viejo puente perfectamente enmarcado por la ventana. «Qué bonita», decía todo el mundo sobre la vista, aunque no llegaban a ver nada. Nunca abrían la ventana y se asomaban, nunca bajaban los ojos a la rueda, pudriéndose en su sitio, nunca miraban más allá de los dibujos que trazaban los rayos del sol en la superficie del agua, nunca veían lo que en realidad era ésta, con su color negro verdoso y llena de seres vivos y cosas muertas.
He salido de la cocina y, enfilando el pasillo, he pasado junto a la escalera y me he internado en la casa. Me he topado con ellas tan repentinamente que me he sobresaltado: las enormes ventanas que daban al río y casi parecían meterse en él. Era como si, al abrirlas, el agua fuera a entrar y a derramarse sobre el amplio asiento de madera que había debajo.
Recuerdo. Todos esos veranos, mamá y yo sentadas en ese asiento, recostadas en pilas de cojines con los pies en alto y los dedos gordos casi tocándose, algún libro en las rodillas y un plato con aperitivos cerca, aunque ella nunca los tocaba.
No he podido mirarlo; verlo otra vez así me ha hecho sentir desconsolada y desesperada.
El yeso de las paredes había sido retirado para dejar a la vista el ladrillo desnudo que había debajo, y la decoración era típica de ti: alfombras orientales en el suelo, pesados muebles de ébano, grandes sofás y sillones de piel y demasiadas velas. También, por todas partes, las pruebas de tus obsesiones: enormes reproducciones enmarcadas de la Ofelia de Millais, hermosa y serena, con los ojos y la boca abiertos y flores en la mano, la Hécate de Blake, El aquelarre de Goya, o el Perro semihundido de ese mismo pintor. Esta reproducción es la que más odio de todas, con ese pobre animal esforzándose en mantener la cabeza por encima de la marea.
Ha comenzado a sonar un teléfono. Los timbrazos parecían proceder de debajo de la casa. Siguiendo su sonido, he cruzado el salón y he descendido unos escalones; creo que antes ahí había un trastero lleno de cachivaches. Un año se inundó y todo quedó cubierto de lodo, como si la casa hubiera pasado a formar parte del lecho del río.
He entrado en lo que habías convertido en tu estudio. Estaba lleno de cosas: equipo fotográfico, pantallas, lámparas y cajas difusoras, una impresora. En el suelo se apilaban papeles, libros y carpetas, y contra la pared había una hilera de archivadores. Y fotografías, claro está. Tus fotografías cubrían cada centímetro de yeso. A un ojo inexperto podría parecerle que estabas obsesionada con los puentes: el Golden Gate, el puente de Nankín sobre el tío Yangtsé, el viaducto Prince Edward… Pero si una miraba con atención, podía ver que lo importante no eran los puentes, y que las fotos no mostraban ninguna fijación por esas obras maestras de la ingeniería. Si una miraba bien podía ver que, además de puentes, también había imágenes del cabo Beachy, el bosque de Aokigahara, Preikestolen… Lugares a los que personas sin esperanza iban a poner fin a sus vidas. Catedrales de la desesperación.
Frente a la entrada, imágenes de la Poza de las Ahogadas. Una tras otra, desde todos los ángulos y todas las perspectivas posibles: pálido y cubierto de hielo en invierno, con el acantilado negro y severo; o centelleante en verano, convertido en un oasis exuberante y verde; o apagado y silíceo, con nubes grises de tormenta en el cielo. Montones de imágenes que terminaban fundiéndose en una sola y que suponían un mareante asalto a los ojos. Me he sentido como si estuviera ahí, en ese lugar, como si me encontrara mirando al agua desde lo alto del acantilado, percibiendo ese terrible estremecimiento, la tentación del olvido.
Espero vuestros comentarios.
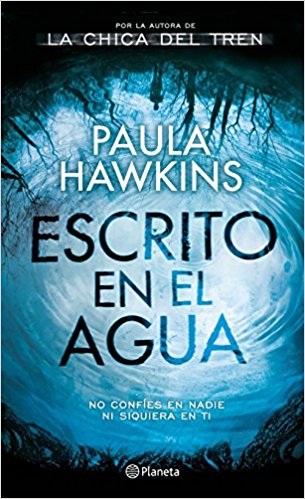
Deja una respuesta