La Sal de la Tierra, la primera de una espléndida saga medieval con intrigas, venganzas, injusticias y amores, que retrata la sociedad de la Europa del siglo XII, de la pluma de uno de los grandes maestros de la novela histórica europea, de Daniel Wolf.
Una apasionante epopeya en la convulsa Europa del siglo XII que enamorará a los lectores de Ken Follett, Noah Gordon, Ildefonso Falcones y Chufo Lloréns.
La Sal de la Tierra se desarrolla en el Ducado de Alta Lorena en 1187. Cuando el joven mercader de sal, Michel de Fleury se hace cargo de los negocios familiares tras la muerte de su padre. Son tiempos difíciles para los comerciantes, ya que la avaricia del clero y el despotismo de la nobleza gravan con abusivos impuestos a los mercaderes y sumen al pueblo en la miseria.
Es entonces cuando el carismático Michel decide desafiar a los poderosos para cambiar las opresivas leyes del comercio y abanderar las ansias de libertad de un pueblo. Sus medidas, revolucionarias para la época, lo envuelven en una mezquina lucha de poderes. Así que, cuando propone construir un puente alternativo para evitar las tasas de los señores feudales, sus enemigos harán todo lo posible por derrotarlo, hasta el punto que verá peligrar su vida y la de la mujer a la que ama…
Pero además de restablecer su trayectoria profesional a su vuelta a Varennes, Michel también se encontrará de nuevo con su familia y antiguas amistades. Su hermano Jean, un hombre bueno y humilde, al que para nada le interesan las relaciones comerciales, y quiere vivir feliz y tranquilo junto a Michel navegando y cargando en el salinero, ya que la sal es el principal producto con el que se comercia en la ciudad. También se encontrará con su gran amigo Gaspard Caron, su amigo de la infancia y cuyo padre los acogió a él y a su familia a su llegada a Varennes mucho tiempo atrás, un hombre al que le deben todo, ya que gracias a él consiguieron la libertad tan ansiada por los siervos en aquella época. Michel también se encuentra con Isabelle, la hermana pequeña de Gaspard, que se ha convertido no sólo en una mujer muy bella, sino en una joven aguda, divertida, inteligente y culta. Y con la que tendrá una apasionada historia de amor a lo largo de toda la novela. Una hermosa historia de amor que nos hará sufrir lo indecible por las injusticias de la época, en especial, por las injusticias de las que eran víctimas las mujeres que no tenían decisión sobre nada aunque estuviera en juego su felicidad.
Fragmento de la novela:
PRÓLOGO
Diciembre de 1173
Ducado de la Alta Lorena
Dos semanas antes de Navidad, Michel cometió un delito por primera vez en su joven vida.
Una nieve helada cubría los campos, envolvía los matorrales y las copas de los árboles y pesaba en los tejados de las cabañas. Era el invierno más duro desde hacía muchos años. El tuerto Odo afirmaba incluso que era más frío de todos los tiempos.
– Y sé también quién nos lo ha traído- había anunciado ayer-. ¡Barbarroja! Sí, nuestro emperador tiene la culpa. Si no hubiera desafiado al Papa, esto no habría ocurrido. Esto es lo que nos traen sus ganas de pelea. Dios nos castiga con hielo y nieve y un frío amargo, y no cesará hasta que Barbarroja haga por fin las paces con la Iglesia.
Odo tenía que saberlo: se pasaba de la mañana a la noche en la taberna del cruce, abajo, y escuchaba las noticias que traían los mercaderes y estudiantes de Metz y Varennes Saint-Jacques mientras calentaba sus viejos huesos junto al fuego de la chimenea.
Justo después de desayunar, Michel y su hermano Jean salieron de casa y bajaron la colina, pasando por delante de la iglesia del pueblo y el pequeño cementerio en el que estaba enterrada su madre. Al llegar a la linde del bosque dejaron el sendero y se deslizaron por entre el monte bajo, para que Pierre no los viera venir ya desde lejos. Pierre era el carbonero de Fleury, un tipo enjuto que vivía en una choza solitaria entre los abetos altos como torres y raras veces se dejaba ver en el pueblo. Michel sabía de buena fuente que en su cobertizo tenía numerosas tinajas de sabrosas ciruelas y peras conservadas en miel. Le daba dolor de estómago tan solo pensar en ello, porque des de hacía semanas no había comido otra cosa que gachas mijo y pan seco. Pero Pierre, ese viejo avariento, nunca les daría nada, podían esperar hasta quedarse tiesos. Si querían probar esas frutas, tendrían que entrar en el cobertizo y cogerlas.
La cosa no carecía de riesgos. El carbonero odiaba a los niños. La última vez que habían rondado su cabaña les había tirado castañas y los había mandado al infierno. Si los encontraba en su cobertizo, seguramente les daría una paliza, como a Robert, el hijo del herrero, que en verano había tirado al gato de Pierre a un albañal.
A un tiro de piedra de la cabaña, Michel se dio cuenta de que su hermano ya no estaba detrás de él. Se volvió y lo descubrió entre los matorrales al pie de la espesura, revolviendo en su bolsa.
– ¡Jean!- llamó en voz baja.
– Ya voy.- Su hermano se apresuró a subir por la nieve. Tenía seis años, dos menos que Michel, pero no era muchos pequeño ni más débil. Para gran disgusto de Michel, Jean se parecía a su padre, alto y recio, mientras él salía inequívocamente a su madre, que había sido delgada y delicada.
– ¿Qué tienes ahí?- preguntó al ver que Jean llevaba algo en la mano.
– Una pata de topo. Odo me la dio. Es un amlu… un alu…
– ¿Un amuleto?
– Debo llevarla conmigo siempre que vaya al bosque- explicó Jean-. Para que los faunos no me hagan nada.
– Padre dice que los faunos no existen.
– Desde luego que existen. Solo que no se les ve. Se esconden de la gente.
– ¡Silencio!- siseó Michel-. ¿Quieres que Pierre nos oiga?
Se deslizaron por entre la espesura. Michel habría preferido que Jean no hubiera empezado a hablar de los faunos, porque ahora se sentía observado por ojos invisibles desde el monte bajo.
Cuando alcanzaron a ver la choza de Pierre, se agacharon.
La pequeña cabaña tenía, como la mayoría de los edificios de Fleury, las paredes hechas de guijarros superpuestos y el techo de paja. De la chimenea salía una tenue nube de humo, lo mismo que del pozo de la carbonera, que se levantaba como una tumba antigua en el prado que había delante del huerto. Junto a la carbonera estaba el cobertizo, a resguardo del viento, en el que Pierre conservaba las frutas en miel.
Ningún ruido perturbaba el silencio del bosque.
– Pierre no está- susurró Michel.
– Quizá esté dentro.
– No lo creo. Por la mañana siempre sale a recoger leña. No volverá, como pronto, hasta el mediodía.
Michel se acercó a la cabaña, seguido por Jean, que apretaba su pata de topo. Se escondieron detrás de un montón de leña y observaron de cerca la choza. En la nieve, delante de la puerta, se veían huellas recientes que llevaban el bosque.
– ¿Lo ves? Se ha ido. […]
Espero vuestros comentarios y opiniones.
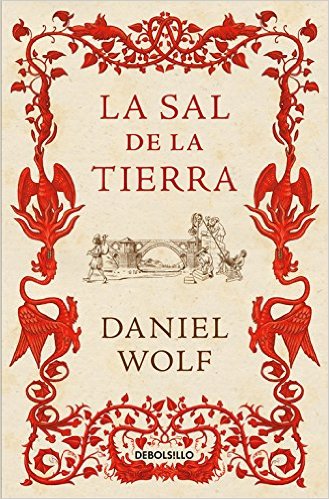
Deja una respuesta